Autor invitado: Olivier Barlet (Africultures) *
Durante su 11ª edición, celebrada entre el 18 y el 21 de agosto de este 2016, el Festival Cinémas d’Afrique (Cines de África) de Lausana a dedicado dos sesiones al tema del Sáhara Occidental, a las que han sido invitados dos realizadores saharauis. Ha sido una oportunidad para una necesaria llamada de atención sobre la situación de este país que vive dividido en tres: territorio ocupado, territorio liberado, campos de refugiados en Argelia.
El tiempo parece haberse parado para el Sáhara Occidental. Marginado de la geopolítica mundial, objeto de compromisos diplomáticos de terceros países para no perder la amistad de Marruecos, desde el alto el fuego de 1991 el Sáhara Occidental parece estar atascado en un enfrentamiento que el tiempo y el arraigamiento de las poblaciones allí instaladas va volviendo derisorio poco a poco. Paradójicamente, es eso lo que vuelve al Sáhara Occidental tan cautivador, a imagen del conflicto israelo-palestino.
El mundo del cine se ha interesado poco. El belga Pierre-Yves Vandeweerd rodó Territoire perdu (Territorio perdido, 2011), en el que se erige un retrato sensible de los lugares y personas a través de evocaciones metafóricas, planos extáticos que llevan el sonido de los meandros del viento en el desierto, retratos silenciosos dibujados por la luz, palabras y miradas, magnificadas constantemente en su belleza pero portadoras también de una memoria extremamente dolorosa, la de las masacres del pasado y el exilio del presente.

En 2013, el español Álvaro Longoria dirige Hijos de las nubes, la última colonia, que va tras el compromiso de los actores Javier Bardem y Victoria Abril para con el pueblo saharaui. Es una excusa para recordar esta dramática historia así como los esfuerzos diplomáticos para desbloquear el proceso de referéndum de autodeterminación rechazado por Marruecos desde 1991.
Dividido en tres, así está el país desde que el rey Hassan II de Marruecos organizara la Marcha Verde del 6 de noviembre de 1975. La estrategia era simple: utilizar la vena nacionalista para alentar a los marroquís a invadir en masa este territorio históricamente considerado como vinculado al Reino. ¿Cómo resistir militarmente a civiles? ¿A mujeres y niños? Desde la guerra que opuso Marruecos al Frente Polisario hasta el alto el fuego de 1991, una buena parte del territorio saharaui ha sido colonizado por Marruecos, que ha implantado en él a una población numerosa y que explota las riquezas (fosfatos, pesca). El enfrentamiento es pues permanente entre estos dos pueblos que no hablan el mismo idioma y que tienen costumbres diferentes, hasta en la vestimenta. La intifada no violenta lanzada el 21 de mayo de 2005 fue duramente reprimida y, en 2008, las tiendas, esa vivienda tradicional de los saharauis, fueron prohibidas. Los saharauis han respondido montándolas en las azoteas de sus casas. Este pueblo resiste así el día a día, a pesar de la ferocidad de la represión en los territorios ocupados, aislados hoy de norte a sur por el “muro de la vergüenza”, que moviliza a 1200 soldados marroquís a través de 2700 km y que cuesta la friolera de un millón de euros por año.
La película presentada en el festival por Amnistía Internacional, La Vida en Espera: Referéndum y Resistencia en el Sáhara Occidental (Iara Lee, 2015, 60′) muestra lo anterior con una gran claridad. Película militante, también es testigo de las contradicciones presentes, como las ganas de la juventud de volver a la lucha armada frente a los pocos resultados de las acciones no violentas. Es verdad que, como lo recordaba la representante de la República Árabe Saharaui Democrática, presente en el debate, de entre los países árabes, solo Argelia y Siria dan su apoyo. “Los reyes son solidarios entre reyes”, resaltaba, recordando que las mujeres saharauis son muy activas en la sociedad civil y que, por ejemplo, a una mujer se le hace una fiesta si se divorcia (!). En Marruecos, el rey, la religión y la cuestión del Sáhara Occidental son los tres tabús que no se pueden criticar.
La expresión cultural sigue siendo hoy la mejor arma para movilizar el espíritu de resistencia y hacer conocer la lucha a nivel internacional, como lo muestra el festival Artifariti en los territorios liberados. La película de Iara Lee está dedicada a Mariem Hassan, la gran cantante saharaui, a quien se le da la palabra y la voz. También a los raperos vejados por la represión, a quienes también se les da la palabra, y a todos esos artistas que tratan de dar existencia a los “símbolos de identidad contra la ocupación”.
Hay un espacio igualmente para la escuela de cine Abidin Khaid Saleh, improvisada en el campo de refugiados de Bojdour en el Sáhara argelino. Precisamente, el festival dedicaba una sesión a esta escuela, mostrando tres películas salidas de allí: Ahmed O Abdalahee presentaba Retrato (14′), en el que podemos ver a un estudiante de esta escuela, Azman, de 28 años, hablando frente a la cámara de su descubrimiento del cine en los campos de refugiados a través del Festival de Cine FiSahara. Azman pone en escena después a otros estudiantes para que expliquen lo que ocurrión cuando anunciaron a sus padres que querían hacer cine: sus dudas, sus preguntas. A continuación, vuelve a la pantalla para contar la reacción de sus padres cuando les mostró su primera película, “lo que ha hecho mientras estaba perdiendo el tiempo en esa escuela”, como dirá su padre. Poco a poco, al ver las imágenes de su casa, la emoción va aflorando…
Es una vuelta a las raíces: la importancia del cine para reflejar la realidad, “el cuerpo y el corazón de las películas”, como decía Gaston Kaboré. El documental es por ello la vía principal de este tipo de cines. Kiosk de Sidahmed Ahmed es apasionante en este sentido: en nueve minutos, muestra la jornada del encargado de una tiendecita en el campo de refugiados de Bojdour. Su enfoque es radical, signo de un verdadero trabajo sobre el cine en la escuela del campo. Sin repliegue, sin alejarse del puesto al aire libre, la cámara está situada en la puerta y este plano fijo solo se interrumpe por algunos cortes que dejan entrever otros ángulos. Desde este punto de vista, hay dos perspectivas exteriores, las de dos calles del campo en las que la actividad es perceptible. El sol hace que los clientes que se presentan estén a contraluz, como sombras que evocan el exilio de los saharauis, fantasmas en la vida, ausencia en la presencia. Compran cigarrillos pero también piden el cambio, detalle de su condición de asistidos. Pasan visitantes españoles, “turistas” solidarios… En unos pocos momentos, el tiempo que pasa, el sol, el exilio, las condiciones de vida, la relación con el exterior… Arte en mayúsculas.

Presentado en el festival por Brahim Chagaf, Leyuad, un Viaje al pozo de los versos (74′) es una búsqueda de identidad : sigue al poeta en exilio Limam Boisha en su vuelta al Sáhara Occidental, a la búsqueda de la esencia de su poesía. Con sus compañeros, el filósofo Mohamed Salem y el sabio y erudito Bonnana Busseid, va hasta Leyuad, un lugar sagrado perdido en el desierto donde les espera en su jaima (tienda saharaui) el poeta Sidi Brahim, qui les abre los caminos de este lugar únigo, inselberg de arenisca en el corazón del Tiris. La belleza fulgurante del sitio, que se comparará Ayers Rock en Australia, facilita la referencia a los mitos y secretos de los genios del desierto. “No olvides pronunciar las palabras de Dios si vas por los caminos del Sur”. Es una vinculación de la lucha con el anclaje cultural y místico, sabiendo que viajar es abrirse al otro y perder así algo para ganar otra cosa. Es en este terreno intermedio donde se sitúan los poetas, que tienen la carga de la memoria de aquellos que ya no están: aceptar que se puede ser saharaui aquí y saharahui allí. «Es así como seremos un pueblo completo». Esta peregrinación a Leyuad, cuna de los Hombres del Libro y de la identidad saharaui, es así una apertura más que una fijación.
¿Y si empezásemos a interesarnos por el Sáhara Occidental?
******************************************************************************
Artículo originalmente publicado en Africultures
Traducción: Ángela Rodríguez Perea





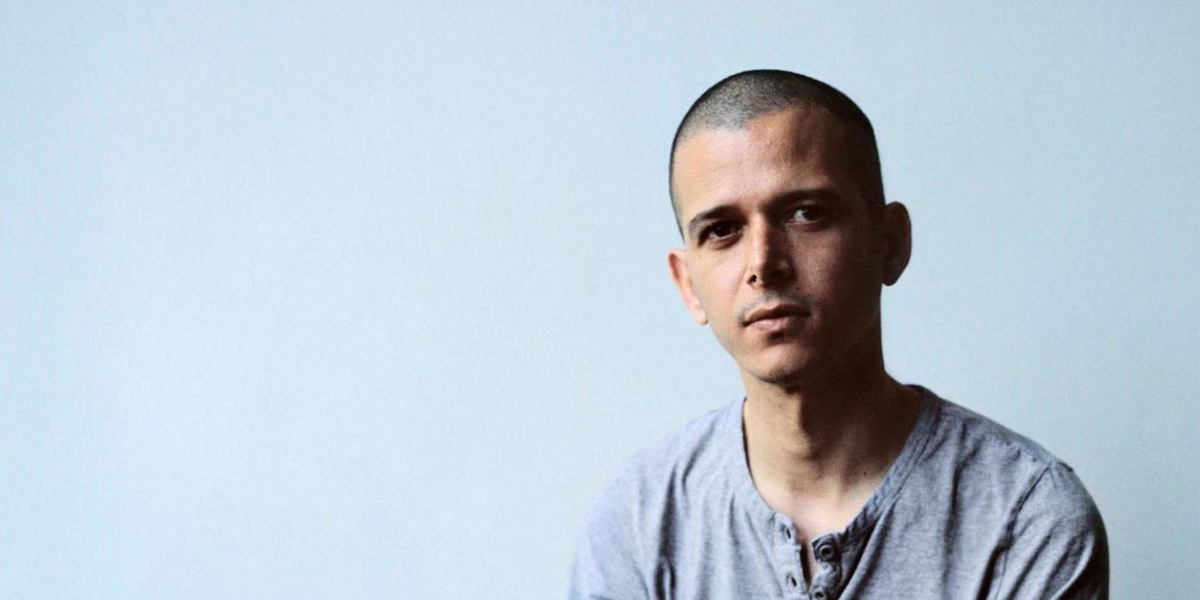



RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL (ENTRE EL 28 DE AGOSTO Y EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2016) – Nº 202 | Voz del Sahara Occidental en Argentina
[…] https://www.afribuku.com/lausana-2016-enfoque-sobre-el-sahara-occidental/ […]